Con grandes asimetrías territoriales no hay desarrollo

Desde la Revolución de Mayo, la política argentina se ha caracterizado por una lógica de antagonismos, morenistas o saavedristas, federales o unitarios, rosistas o urquicistas, conservadores o radicales, peronistas o antiperonistas . En años recientes, esta dinámica se tradujo en la polarización entre kirchneristas y antikirchneristas.
El país ha quedado empantanado en estas disputas binarias que generan falsas dicotomías, como civilización o barbarie, campo o industria, estatismo o libre mercado, integración global u ostracismo económico. En este esquema no hay espacio para la conjunción, la inclusión o la compatibilidad; uno de los polos debe anular al otro. El resultado de estas dualidades excluyentes es evidente; crisis tras crisis, la brecha social y económica no ha dejado de profundizarse.
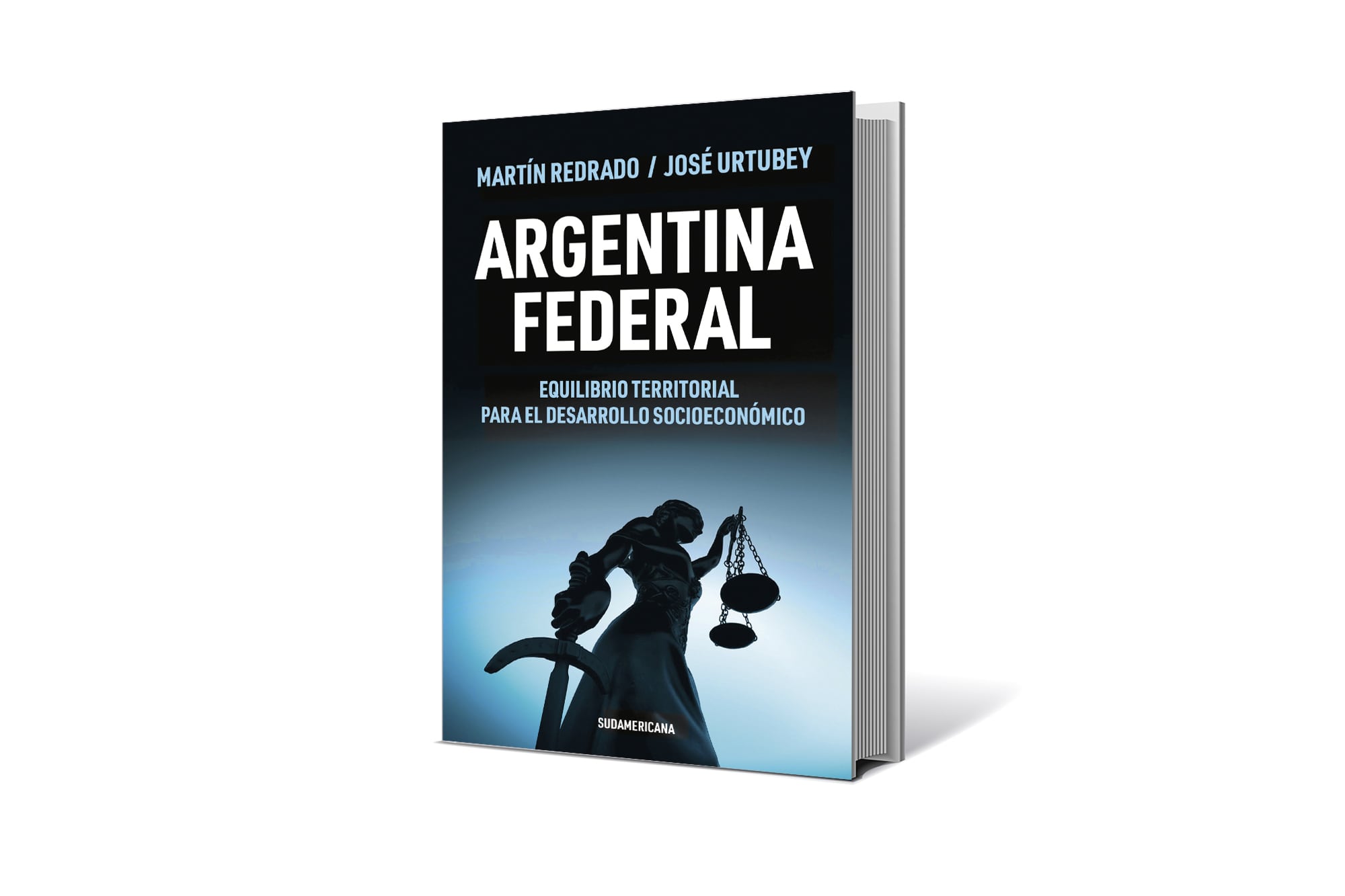
¿Es esta dinámica una consecuencia al tratarse de una economía emergente? Es cierto que muchos países en desarrollo han enfrentado turbulencias desde los años setenta. Sin embargo, la Argentina sobresale por la frecuencia de sus crisis financieras, ha atravesado seis desde entonces, frente a un promedio global de una por país.
¿Se tratará de escasez de recursos? Difícilmente. La Argentina cuenta con suficiente capital, trabajo y tierra para crecer. De hecho, ha logrado períodos de expansión, pero siempre seguidos de bruscas contracciones. A lo largo del tiempo, los efectos acumulativos de estas oscilaciones han agravado la situación.
El corte transversal más profundo que atraviesa al país sigue siendo la antinomia entre unitarismo y federalismo. La economía argentina ha oscilado entre dos modelos de desarrollo, ambos con resultados decepcionantes. En ocasiones buscó integrarse al mundo mediante la apertura indiscriminada de mercados financieros y el impulso a sectores competitivos para exportar, pero el desempleo, la pobreza y las recesiones hicieron que ese modelo fracasara. En otras oportunidades se implementaron controles cambiarios artificiales, retenciones a las exportaciones y políticas de aislamiento financiero para favorecer el mercado interno; sin embargo, la inflación convirtió este modelo en otro fracaso.
Ninguna de las dos fórmulas económicas logró abordar el grave desequilibrio territorial o el fiscal, es decir, la distribución desigual de los recursos necesarios para que el Estado nacional y las provincias pudieran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El modelo abierto se financió emitiendo deuda, profundizando las recesiones, mientras que el cerrado recurrió a la emisión monetaria, generando desequilibrios que derivaron en episodios de alta inflación.
La irrupción inesperada de la pandemia puso estos problemas en evidencia con mayor claridad, exacerbándolos a niveles que evocan la crisis de 2001.
Sin embargo, esta realidad no surgió con la pandemia. Es el resultado de procesos históricos que han comenzado mucho antes. A continuación analizaremos las profundas asimetrías territoriales, que consideramos un elemento central para tener en cuenta en cualquier estrategia de desarrollo sostenible.
Desarmonía entre las regiones. El consumo y la producción presentan enormes disparidades a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Según la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2018), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos familiares en Santiago del Estero son un 38% inferiores a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A su vez, las familias santiagueñas destinan el 42,2% de su presupuesto a alimentos, bebidas y vestimenta, mientras que en CABA ese porcentaje es casi la mitad (23,9%). En transporte, la diferencia también es notoria; las familias de Santiago gastan un 14,4% de su presupuesto total, tres puntos porcentuales más que las de CABA, donde el precio del transporte público es menor.
Por otro lado, las familias de la ciudad de Buenos Aires destinan casi el 60% de su presupuesto a servicios como alquileres, educación, salud y esparcimiento, en contraste con el 36,9% que destinan las familias de Santiago a estos mismos rubros.
Estas disparidades reflejan la ausencia de un verdadero federalismo y equilibrio territorial, lo que impacta directamente en la vida de los ciudadanos. Cuando estos factores no existen, como en la Argentina, el destino de las personas parece atado al azar de su lugar de residencia. En un sistema federal efectivo, las migraciones internas serían exclusivamente voluntarias, y la recaudación, la redistribución y el gasto fiscal garantizarían que los distintos niveles de gobierno contaran con los recursos necesarios para proporcionar servicios, desarrollar la economía de manera equitativa y asegurar igualdad de oportunidades más allá de su código postal.
Sin embargo, ¿qué equidad puede esperarse cuando la energía es significativamente más cara en el norte del país que en Buenos Aires y los costos de transporte son hasta cinco veces mayores? Estas desigualdades desalientan la inversión en las provincias del norte, donde los costos son más altos, y las oportunidades, más limitadas. A ello se suma la diferencia en la calificación de la mano de obra y el acceso a avances en investigación y desarrollo (I+D).
La contratación de mano de obra en estas regiones enfrenta otros obstáculos; por ejemplo, la permanencia de políticas sociales diseñadas como medidas transitorias. Desde 2001, los subsidios a desocupados han crecido, pero las condicionalidades asociadas –que implican perder el beneficio al acceder a un empleo formal– generan una competencia desleal en el mercado laboral, especialmente en trabajos temporales que requieren ajustes en la legislación laboral para ser sostenibles.
Cuando las empresas son intensivas en el uso de energía, las diferencias en los costos regionales afectan gravemente la competitividad de las provincias. A esto se suma el desequilibrio poblacional y económico; en el norte del país, las empresas deben buscar compradores en un radio de 500 kilómetros, enfrentándose a la falta de infraestructura ferroviaria y a un transporte monopolizado por camiones, lo que encarece aún más los costos. En contraste, una industria similar en Buenos Aires puede cubrir la misma demanda dentro de un rango de 100 kilómetros.
El resultado es una desarmonía profunda entre las regiones, que perpetúa el estancamiento económico y la recurrencia de crisis. Superar la histórica antinomia entre federalismo y centralismo permitiría construir consensos transversales, establecer acuerdos estratégicos y reconstruir una matriz de valores e intereses compartidos, aportando estabilidad institucional.
Sin embargo, la realidad actual está lejos de ese ideal. Muchos gobernadores dependen de las transferencias del gobierno central para llevar a cabo su gestión, incluso para cubrir salarios de la administración pública. Esta centralización del poder permite que la presidencia utilice estos fondos como herramienta política, castigando a jurisdicciones opositoras con recortes más severos o beneficiando a aliados estratégicos, especialmente en períodos electorales.
Aunque se proclama federal, el país está partido por las profundas desigualdades económicas entre las que obedecen a factores tanto geográficos como históricos. Esta disparidad ha generado un desequilibrio en la relación entre los gobiernos nacional y provinciales. Si bien el gobierno central suele tener la “sartén por el mango”, las provincias no son homogéneas; algunas son ricas, y otras, pobres. La diversidad en recursos, niveles de desarrollo y población coloca a ciertas provincias en una posición más ventajosa para negociar.
En la Argentina, la profunda desigualdad territorial es un rasgo estructural destacado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en sus informes. Este fenómeno tiene raíces históricas y ha persistido a lo largo de diversos modelos de desarrollo que no han logrado alterar la concentración geográfica predominante.
Desde la Revolución de Mayo, la política argentina se ha caracterizado por una lógica de antagonismos, morenistas o saavedristas, federales o unitarios, rosistas o urquicistas, conservadores o radicales, peronistas o antiperonistas . En años recientes, esta dinámica se tradujo en la polarización entre kirchneristas y antikirchneristas.
El país ha quedado empantanado en estas disputas binarias que generan falsas dicotomías, como civilización o barbarie, campo o industria, estatismo o libre mercado, integración global u ostracismo económico. En este esquema no hay espacio para la conjunción, la inclusión o la compatibilidad; uno de los polos debe anular al otro. El resultado de estas dualidades excluyentes es evidente; crisis tras crisis, la brecha social y económica no ha dejado de profundizarse.
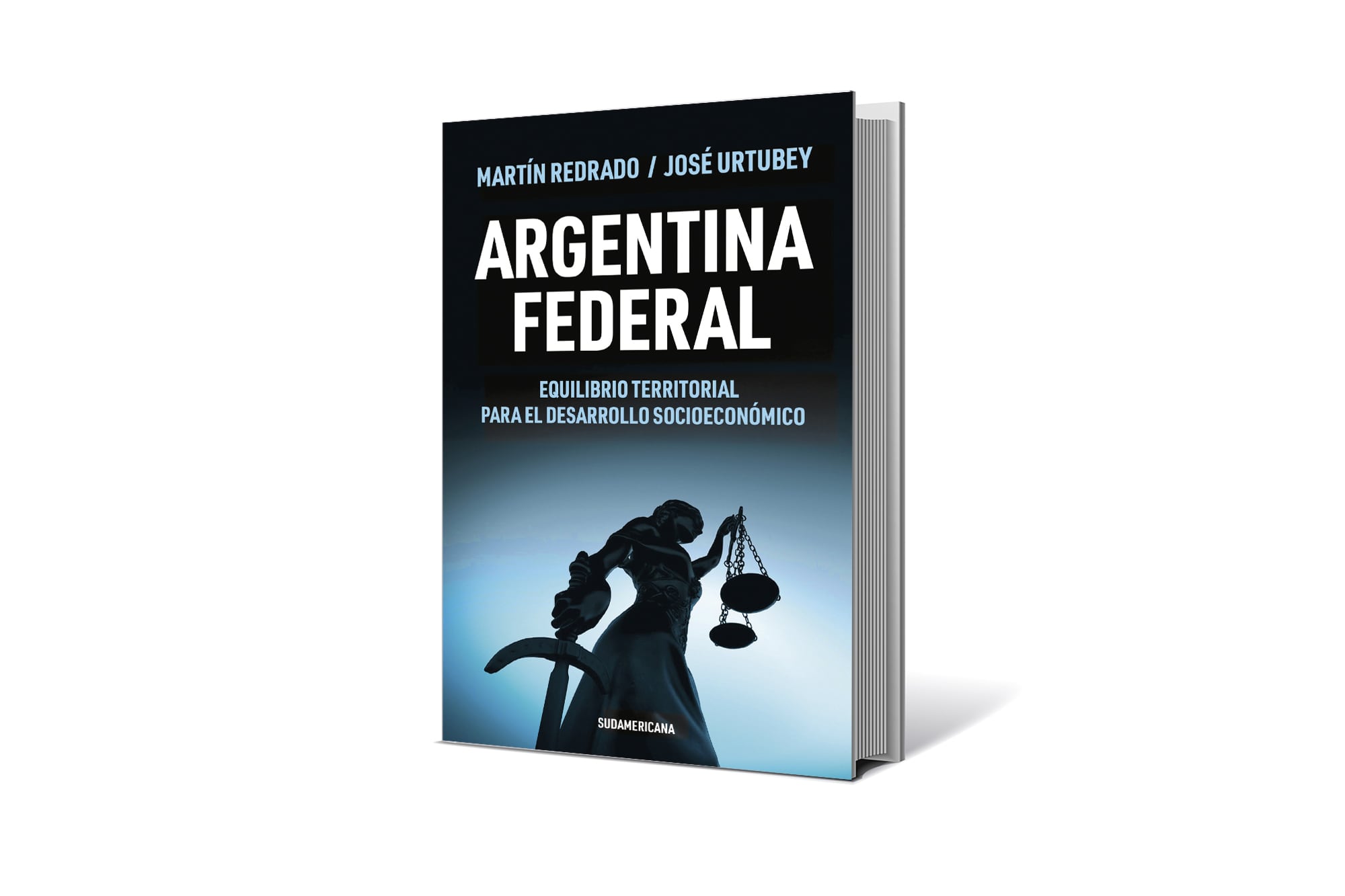
¿Es esta dinámica una consecuencia al tratarse de una economía emergente? Es cierto que muchos países en desarrollo han enfrentado turbulencias desde los años setenta. Sin embargo, la Argentina sobresale por la frecuencia de sus crisis financieras, ha atravesado seis desde entonces, frente a un promedio global de una por país.
¿Se tratará de escasez de recursos? Difícilmente. La Argentina cuenta con suficiente capital, trabajo y tierra para crecer. De hecho, ha logrado períodos de expansión, pero siempre seguidos de bruscas contracciones. A lo largo del tiempo, los efectos acumulativos de estas oscilaciones han agravado la situación.
El corte transversal más profundo que atraviesa al país sigue siendo la antinomia entre unitarismo y federalismo. La economía argentina ha oscilado entre dos modelos de desarrollo, ambos con resultados decepcionantes. En ocasiones buscó integrarse al mundo mediante la apertura indiscriminada de mercados financieros y el impulso a sectores competitivos para exportar, pero el desempleo, la pobreza y las recesiones hicieron que ese modelo fracasara. En otras oportunidades se implementaron controles cambiarios artificiales, retenciones a las exportaciones y políticas de aislamiento financiero para favorecer el mercado interno; sin embargo, la inflación convirtió este modelo en otro fracaso.
Ninguna de las dos fórmulas económicas logró abordar el grave desequilibrio territorial o el fiscal, es decir, la distribución desigual de los recursos necesarios para que el Estado nacional y las provincias pudieran mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El modelo abierto se financió emitiendo deuda, profundizando las recesiones, mientras que el cerrado recurrió a la emisión monetaria, generando desequilibrios que derivaron en episodios de alta inflación.
La irrupción inesperada de la pandemia puso estos problemas en evidencia con mayor claridad, exacerbándolos a niveles que evocan la crisis de 2001.
Sin embargo, esta realidad no surgió con la pandemia. Es el resultado de procesos históricos que han comenzado mucho antes. A continuación analizaremos las profundas asimetrías territoriales, que consideramos un elemento central para tener en cuenta en cualquier estrategia de desarrollo sostenible.
Desarmonía entre las regiones. El consumo y la producción presentan enormes disparidades a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Según la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2018), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los ingresos familiares en Santiago del Estero son un 38% inferiores a los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A su vez, las familias santiagueñas destinan el 42,2% de su presupuesto a alimentos, bebidas y vestimenta, mientras que en CABA ese porcentaje es casi la mitad (23,9%). En transporte, la diferencia también es notoria; las familias de Santiago gastan un 14,4% de su presupuesto total, tres puntos porcentuales más que las de CABA, donde el precio del transporte público es menor.
Por otro lado, las familias de la ciudad de Buenos Aires destinan casi el 60% de su presupuesto a servicios como alquileres, educación, salud y esparcimiento, en contraste con el 36,9% que destinan las familias de Santiago a estos mismos rubros.
Estas disparidades reflejan la ausencia de un verdadero federalismo y equilibrio territorial, lo que impacta directamente en la vida de los ciudadanos. Cuando estos factores no existen, como en la Argentina, el destino de las personas parece atado al azar de su lugar de residencia. En un sistema federal efectivo, las migraciones internas serían exclusivamente voluntarias, y la recaudación, la redistribución y el gasto fiscal garantizarían que los distintos niveles de gobierno contaran con los recursos necesarios para proporcionar servicios, desarrollar la economía de manera equitativa y asegurar igualdad de oportunidades más allá de su código postal.
Sin embargo, ¿qué equidad puede esperarse cuando la energía es significativamente más cara en el norte del país que en Buenos Aires y los costos de transporte son hasta cinco veces mayores? Estas desigualdades desalientan la inversión en las provincias del norte, donde los costos son más altos, y las oportunidades, más limitadas. A ello se suma la diferencia en la calificación de la mano de obra y el acceso a avances en investigación y desarrollo (I+D).
La contratación de mano de obra en estas regiones enfrenta otros obstáculos; por ejemplo, la permanencia de políticas sociales diseñadas como medidas transitorias. Desde 2001, los subsidios a desocupados han crecido, pero las condicionalidades asociadas –que implican perder el beneficio al acceder a un empleo formal– generan una competencia desleal en el mercado laboral, especialmente en trabajos temporales que requieren ajustes en la legislación laboral para ser sostenibles.
Cuando las empresas son intensivas en el uso de energía, las diferencias en los costos regionales afectan gravemente la competitividad de las provincias. A esto se suma el desequilibrio poblacional y económico; en el norte del país, las empresas deben buscar compradores en un radio de 500 kilómetros, enfrentándose a la falta de infraestructura ferroviaria y a un transporte monopolizado por camiones, lo que encarece aún más los costos. En contraste, una industria similar en Buenos Aires puede cubrir la misma demanda dentro de un rango de 100 kilómetros.
El resultado es una desarmonía profunda entre las regiones, que perpetúa el estancamiento económico y la recurrencia de crisis. Superar la histórica antinomia entre federalismo y centralismo permitiría construir consensos transversales, establecer acuerdos estratégicos y reconstruir una matriz de valores e intereses compartidos, aportando estabilidad institucional.
Sin embargo, la realidad actual está lejos de ese ideal. Muchos gobernadores dependen de las transferencias del gobierno central para llevar a cabo su gestión, incluso para cubrir salarios de la administración pública. Esta centralización del poder permite que la presidencia utilice estos fondos como herramienta política, castigando a jurisdicciones opositoras con recortes más severos o beneficiando a aliados estratégicos, especialmente en períodos electorales.
Aunque se proclama federal, el país está partido por las profundas desigualdades económicas entre las que obedecen a factores tanto geográficos como históricos. Esta disparidad ha generado un desequilibrio en la relación entre los gobiernos nacional y provinciales. Si bien el gobierno central suele tener la “sartén por el mango”, las provincias no son homogéneas; algunas son ricas, y otras, pobres. La diversidad en recursos, niveles de desarrollo y población coloca a ciertas provincias en una posición más ventajosa para negociar.
En la Argentina, la profunda desigualdad territorial es un rasgo estructural destacado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en sus informes. Este fenómeno tiene raíces históricas y ha persistido a lo largo de diversos modelos de desarrollo que no han logrado alterar la concentración geográfica predominante.
Los autores acaban de publicar el libro Argentina federal, del que aquí ofrecemos un extracto LA NACION




